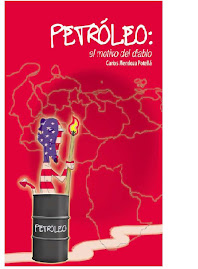¿Potencia o Botín?
Venezuela, una pieza en el ajedrez energético global
Carlos
Mendoza Pottellá
Agosto 2015
A
propósito de los recientes incidentes que han vuelto a colocar en el primer
plano noticioso las reclamaciones venezolanas sobre el territorio Esequibo, que
nos fuera birlado en el laudo tramposo de 1899 en París, vuelve a ser
pertinente recordar y desmenuzar los designios geopolíticos foráneos subyacentes
en todos los conflictos internacionales en los cuales ha estado involucrado
nuestro país, por acción, omisión o propia naturaleza, desde finales del Siglo
XIX hasta el presente.
Baste
recordar nuestra última guerra civil, 1901-1903, concluida con dos batallas, de
aproximadamente 2.000 muertos cada una, en La Victoria y Ciudad Bolívar. Esa
fementida Revolución Libertadora fue
financiada por la New York and Bermúdez Company en respuesta a la anulación
de su concesión sobre el lago de asfalto de Guanoco por el impago –desde 1880- de
sus compromisos con el Estado venezolano. En esa empresa subversiva participaron
también intereses ingleses y franceses, “coincidiendo” además con el bloqueo
naval de 1902 por parte de buques alemanes, ingleses e italianos, resuelto por
la intervención norteamericana a solicitud del Presidente Cipriano Castro y en
aplicación de la Doctrina Monroe. (America
for the Americans, aclarando que de acuerdo los usos impuestos por ellos
mismos, americanos son los ciudadanos de los Estados Unidos)
La
sincronía de estos acontecimientos con el malhadado Laudo de París que nos
ocupa, en el que norteamericanos e ingleses se sirvieron a placer, estableciendo
límites que obedecían a sus particulares intereses, en desmedro de los
legítimos títulos de Venezuela, es una prueba fehaciente de la situación de extrema
indefensión en la que se encontraba entonces el país frente al conjunto de potencias
imperiales que se disputaban espacios coloniales a nivel global.
Fue
precisamente la aplicación de la Doctrina Monroe la que determinó el resultado de
mutua conveniencia anglo-norteamericana que registra el mapa que insertamos, en
el cual se observan también las aspiraciones máximas de Inglaterra -que
incluían regiones con potencial aurífero, tales como El Callao, Upata, Tumeremo
y Guasipati- y los títulos históricos de Venezuela.
Todos
los eventos mencionados, en particular el conflicto con la New York and Bermúdez
Company, fueron la puesta en escena de lo que sería el paradigma de las
relaciones de nuestro país con las corporaciones petroleras y sus respectivas
metrópolis desde entonces y hasta nuestros días. Porque esa es la naturaleza
del país que somos a la que hacíamos referencia antes: la condición de
depositario de una inmensa riqueza hidrocarburífera por la que pujaron y
pujarán todos los poderes mundiales.
Dejando
atrás la crónica de los subsiguientes incidentes intervencionistas motivados
por los intereses petroleros durante todo el siglo pasado, ampliamente
documentados en fuentes nacionales e internacionales, en
este Siglo XXI la ocurrencia de procesos políticos con trasfondo petrolero no
ha cesado.
Valga
como muestra el golpe de Estado de abril de 2002 y el subsiguiente sabotaje
petrolero, desde noviembre de ese año hasta febrero del 2003, ambos motivados
por el cambio de rumbo en las relaciones del país con el capital petrolero
internacional que ya se avizoraba con la realización en el año 2000, en Caracas, de la Segunda Cumbre
de Jefes de Estado de la OPEP, que relanzó la política de defensa de los
precios del petróleo en el 2000. Cambio de rumbo que se estableció formalmente
con la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en 2001. Y, precisamente,
los hechos que forman parte de la génesis de la actual agudización del
conflicto Esequibo comenzaron a desarrollarse a partir del 2005, cuando el
gobierno nacional, aplicando la referida Ley Orgánica, inició la cancelación de
los convenios operativos, para los campos
“marginales”, exploración a riesgo y ganancias compartidas en áreas nuevas y
las asociaciones estratégicas para la Faja Petrólifera del Orinoco,,
suscritos desde 1992 bajo la política de “apertura”
impulsada por la cúpula antiestatal enquistada en la Junta Directiva de PDVSA
hasta 1999 y mediante los cuales se deterioraron todos los instrumentos de
percepción de la participación nacional en la renta generada por la realización
de la producción petrolera en los mercados internacionales.
Creemos
pertinente hacer una síntesis de ese proceso:
En
los instrumentos contractuales diseñados para promover la apertura de la
industria petrolera venezolana a una renovada participación de los capitales
transnacionales se degradaron todos los mecanismos que garantizaban la
participación nacional: El Impuesto Sobre la Renta fue reducido de 67 a 34 por
ciento y la Regalía de 16,66% a 1%. En las Asociaciones Estratégicas, la
participación estatal se concibió como minoritaria y en algunos casos se limitaba
a una “acción dorada” con derecho a veto. En particular, las Asociaciones Estratégicas en la
Faja Petrolífera del Orinoco, concertadas entre los años 1993 y 1997, resultan
paradigmáticas: Petrozuata (50,1% Conoco-Phillips y 49,9% PDVSA), Sincrudos de
Oriente, Sincor (47% Total, 15% Statoil y 38% PDVSA). Cerro Negro (41,67%
Mobil, 16,67% Veba Oel y 41,66% PDVSA). Ameriven o Petrolera Hamaca,
(Conoco-Phillips 40%, Chevron-Texaco 30%, y PDVSA 30%).
Esta gente, con la
apertura materializó lo que Pérez Alfonzo temía. En 1976 fue derrotado Pérez
Alfonzo con la nacionalización chucuta, y él dijo: “Bueno, ese artículo que
dice que el Estado podrá llegar a acuerdos con empresas mixtas y cosas por el
estilo, ésa va a ser la ventana por donde luego se van a colar”, y así fue. Se
colaron en los años noventa con el outsourcing,
con los convenios operativos, con la asociación estratégica, con los contratos
de riesgo, con todas esas cosas que se hicieron y que se están revirtiendo
ahora con una figura con la que yo no estoy de acuerdo. Porque yo combatí esa
figura en el 76, y no estoy de acuerdo con lo que hizo el gobierno con eso de
las empresas mixtas.
La
obligada migración desde esos convenios y asociaciones a una nuevas “empresas
mixtas” donde la participación de la Nación se elevó a 60% y, de acuerdo a lo
estipulado en la Ley de Hidrocarburos de 2001, la Regalía se elevó a 33%,
mientras que el Impuesto sobre la Renta se ubicó en 50%, fue decidida, como ya
mencionamos, en 2005.
En particular, en la Faja Petrolífera del Orinoco, de las 7 empresas extranjeras allí asociadas, 7
aceptaron las nuevas condiciones, mientras que Exxon Mobil y Conoco-Phillips se
negaron a migrar a empresas mixtas y demandaron indemnizaciones
descomunales, múltiplos de las ofrecidas por el Estado venezolano en cada caso,
ante
el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
(CIADI).
Este Centro dictaminó, en
octubre de 2014, que el proceso interpuesto por Exxon Mobil por
12.500 millones de dólares en contra de Venezuela por la nacionalización de la
Petrolera Cerro Negro, se cerraba con el pago de 1.421 millones de dólares de
nuestro país a la multinacional, cifra
muy cercana a la ofrecida y, parcialmente, cancelada por Venezuela.
Conoco-Phillips mantiene su reclamación, con cifras que oscilan entre 7.000 y
30.000 millones de dólares, pendiente de la decisión arbitral.
Todo
lo anterior viene a cuento porque… de aquellos polvos vinieron estos lodos: fue
el anuncio de Exxon-Mobil de haber encontrado petróleo en el pozoo Liza-1 del bloque
Stabroek, irregularmente concedido por Guyana en aguas de la zona en
reclamación del Esequibo, el que desató la agudización de un diferendo que está
pendiente de resolución concertada, con mediación de las Naciones Unidas, tal
como quedó estipulado en el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Los
detalles de esta crisis son motivo de análisis y debates en la prensa
contemporánea, nacional, guyanesa e internacional de estos días. Por nuestra
parte, lo que queremos destacar es la injerencia en este conflicto de los
intereses petroleros y geopolíticos globales.
En
efecto, Guyana, consecuente con su invariable posición de desconocer el reclamo
venezolano, había otorgado en 1999 una concesión en el bloque Stabroek a la
filial creada al efecto por Exxon-Mobil, Esso
Exploration and Production Guyana Limited. Sin embargo, el 29 de septiembre
de 2000, la misma compañía anunció su renuncia temporal a la realización de exploración
en esa área, alegando que se trataba de aguas en disputa internacional.
Ahora,
15 años después, rotos sus vínculos de asociación con PDVSA desde 2005 y con un
litigio desestimado en 2014, la Exxon-Mobil abandona sus escrúpulos y su filial
reanuda operaciones exploratorias, las cuales fructifican, según su anuncio del
pasado mes de mayo, en el descubrimiento, en el pozo Liza-1 de ese mismo
bloque, de un yacimiento con reservas estimadas en 700 millones de barriles,
cuya extracción podría comenzar en cinco años, pero cuyo valor ya se calcula,
contando los pollos antes de nacer, en 40.000 millones de dólares, equivalentes
a 12 veces el producto interno bruto actual de Guyana.
El
mismo autor ya citado reseña la participación de otras empresas petroleras internacionales en actividades de exploración
en Guyana:
Existen otras
empresas que tienen áreas en la costa de Guyana, las cuales, sin duda ven el
valor de sus activos crecer, después del descubrimiento de ExxonMobil. Hess y
CNOOC de China están trabajando con Exxon en el bloque donde se perforó el pozo
Liza-1. Anadarko y Tullow Oil están asentados en algunas de las más grandes
superficies de la costa de Guyana. Y una pequeña empresa canadiense, CGX Energy,
junto con Pacific Rubiales, otro operador canadiense, tiene áreas cercanas al pozo
Liza-1. Todas estas empresas podrían resultar beneficiadas ahora que sus
activos son más atractivos tras el éxito de Exxon-Mobil. [7]
Pero
mucho más allá de eso, que expresa la voluntad del capital petrolero –sea cual
sea su nacionalidad de origen- de expandir sus fronteras operativas a todos los
ámbitos geográficos posibles, es necesario volver a la identificación de las
estructuras de poder mundial cuya voluntad y designios determinan los rumbos
políticos, económicos y energéticos contemporáneos.
Paradójicamente,
para ello debemos asumir un punto de mira histórico, suficientemente
documentado pero frecuentemente olvidado, para lo cual apelaremos aquí a anteriores
formulaciones propias y de terceros en esta materia. De manera particular, haremos
referencia a planteamientos hechos en nuestro trabajo Petróleo y Geopolítica ,
y al estudio de un “think tank” de
Washington, promotor de estrategias para un nuevo orden internacional regido
por los Estados Unidos. [9]
La puesta en marcha del proceso de producción de la
industria petrolera por parte del capital petrolero permitirá la creación de la
renta petrolera, y las condiciones de instrumentación de este proceso de producción
determinarán, en última instancia, el monto absoluto de la renta petrolera, así
como las partes relativas de esa renta percibidas por el capital petrolero, sus
Estados metropolitanos, en donde radican los consumidores por excelencia y los
Estados periféricos, dependientes, bajo cuyo subsuelo se encuentran esos
hidrocarburos.Ahora bien si, como
ya mencionamos, con la Primera Guerra
Mundial el petróleo revela su gran significación estratégica, derivada de su
carácter de combustible de la maquinaria bélica moderna y, como tal, objeto y
motivación de la geopolítica de las grandes potencias de entonces, pasadas la
Gran Depresión y la subsecuente Segunda Guerra Mundial, el petróleo emerge como
la fuente energética por excelencia de una sociedad que se define a sí misma
como automovilístico-petrolera, en mención de los sectores industriales que van
a convertirse en los ejes dinámicos del desarrollo capitalista imperante en los
años subsiguientes.Pero una vez más,
fueron decisiones geopolíticas, impuestas por las potencias que emergieron
triunfantes de esta guerra, las que determinaron esa condición para los
hidrocarburos líquidos, como pilar energético de un sistema político económico
global organizado por ellas. Es así
como, desde los primeros años de esa segunda postguerra, el
capitalismo vivió uno de sus más prolongados períodos de expansión. [10]
En el texto citado exponemos la evolución de ese pilar
energético y el sistema político-económico que sustenta, desde la segunda
postguerra hasta mediados de los años setenta, cuando un conjunto de
circunstancias críticas determinaron un cambio sustancial en el modelo de
acumulación y utilización de los recursos naturales en general y de la energía
en particular.
La impropiamente llamada “crisis energética”, puso en
evidencia, sin embargo, la atención sobre la inviabilidad del curso expansivo
exponencial del consumo de petróleo desde 1946 hasta entonces.
Comienza para los principales países del centro
capitalista industrializado una nueva realidad, o percepción catastróficamente
interesada de la misma, que va a marcar sus prioridades geopolíticas en el
campo energético: la inseguridad del suministro y la necesidad de
garantizarlo por todos los medios
políticos y bélicos.
Muchas fueron las advertencias maltusianas sobre “los límites del crecimiento” y los
riesgos de seguridad que amenazaban al “american
way of life”:
Si se mantienen las
tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización,
contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos,
este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los
próximos cien años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable
descenso tanto de la población como de la capacidad industrial.
Específicamente, los Estados Unidos avizoraron los
riesgos para su “seguridad energética” que comportaba ese expansionismo del
consumo petrolero, cuando para 1970 ya se estimaba que la producción de las
reservas de crudo convencional de petróleo de ese país habían alcanzado su cima
y por ello se adentraban en un suministro cada día más dependiente de las importaciones
de países inseguros, la mayoría de ellos hostiles.
La
crisis empujó a la energía hacia el centro de la estrategia estadounidense, de
todas formas, entre otras cosas, ayudando a estimular la innovación en
instituciones internacionales. “La crisis energética nos despertó frente a un
nuevo reto que requerirá tanto un pensamiento creativo como cooperación
internacional en función de preservar nuestro bienestar colectivo” decía Henry
Kissinger. Como Secretario de Estado norteamericano impulsó el establecimiento
de la Agencia Internacional de Energía (AIE) en 1974 como un club de
importadores de energía que balanceara el poder negociador de los exportadores
de petróleo. Bajo el liderazgo estadounidense esta nueva institución fue creada
rápidamente y con un amplio rango de poderes, con una junta directiva
acreditada para tomar decisiones que comprometerían a sus países. Por cuarenta
años ella se ha mantenido como el principal centro de cooperación energética de
los países industrializados.
Y
es justamente la geopolítica norteamericana la que define las líneas estratégicas
asumidas en este nuevo centro de poder energético global: Reducción, limitación
y control de la producción proveniente de los países miembros de la OPEP,
estímulo a desarrollos tecnológicos que incrementen el ahorro energético en
general, amén de la búsqueda y promoción de fuentes petroleras y no petroleras
en cualesquiera otros horizontes geográficos.
Pero
los designios de esa geopolítica no se limitan a la mera asociación de los
consumidores desarrollados, o a las innovaciones ahorradoras de energía, sino
que se ejecutan directamente, con todos los medios a su alcance, políticos y
militares.
Todo lo anterior
configuró, además, una nueva etapa geopolítica, en la que la seguridad del
suministro energético, fundamentalmente petrolero, se convierte en la principal
preocupación y motivo del accionar político y militar internacional de las
grandes potencias capitalistas, en particular de los Estados Unidos. Ello es
obvio al revisar el conjunto de conflictos bélicos en los que se involucran
esas potencias en el Medio Oriente y sus alrededores.
De
igual manera, es en el marco de la estrategia energética norteamericana en el cual se inscriben los
recientes eventos en los mares ribereños del territorio Esequibo en disputa.
Se
trata, en este caso, de la identificación y control de los recursos petroleros
existentes en este hemisferio, territorio de su exclusiva autoridad. Y en este
sentido, es característica la evaluación de las reservas petroleras de
Venezuela que realizan distintos sectores interesados en el tema.
¿Potencia
o botín?
En
el año 2005, ya referido como fecha de inicio en Venezuela de un nuevo patrón
de relaciones con el capital petrolero internacional, el gobierno nacional comienza la promoción de
una nueva estimación de los recursos de la Faja Petrolífera del Orinoco, para
lo cual se encargó a una empresa internacional (Ryder Scott), especialista en
la materia, para la “certificación” del Petróleo
Original en sitio (POES). La determinación del porcentaje recuperable, en las
condiciones tecnológicas y de precios vigentes, del POES, fue una decisión
autónoma del Ministerio de Petróleo y Minería, porcentaje con el cual se
hicieron los cálculos que establecieron las reservas probadas en 260.000
millones de barriles, las cuales, sumadas a las reservas existentes en las áreas convencionales,
convierten a Venezuela en la depositaria de las primeras reservas de
hidrocarburos líquidos a nivel mundial.
298.353 millones de barriles, equivalentes al 17,7% de las reservas mundiales
según British Petroleum en su Statistical Review Of World Energy.

Simultáneamente,
el U.S. Geological Survey, publica otras estimaciones sobre los recursos recuperables
de la Faja Petrolífera, las cuales oscilan entre 380 mil y 652 mil millones de
barriles, con una media de 512 mil
millones de barriles, exactamente el doble de las “reservas certificadas” por
Venezuela.
Estas
funambulescas cifras son el resultado de cálculos a partir de tres distintas estimaciones
del Petróleo Originalmente en Sitio: Un mínimo de 900.000 millones de barriles,
1 billón 300 mil millones y un máximo de 1 billón 400 mil millones, a los cuales
se aplica, respectivamente, un “factor
de recobro” de 15, 45 y 70%. Las tres cifras obtenidas, mencionadas en el
párrafo anterior, son los recursos petroleros totales recuperables no
descubiertos (Total Undiscovery Oil
Resources). Las diferencias entre los tres resultados son evaluados con
grados de certeza de su existencia: 95, 50 y 5 por ciento, respectivamente.
USGS asume una cifra media, 513 mil millones, como su estimación definitiva,
mediana de las tres consideradas.
El
cuadro que insertamos de seguidas es la fuente de las referencias que hacemos
en los anteriores párrafos.
La
estimación “mediana” del US Geological Survey equivale exactamente al doble de
las reservas certificadas por Venezuela en la Faja.
Aquí
surge una discusión entre geólogos, ingenieros y políticos sobre la
significación de estas cifras: si ellas son en realidad reservas probadas, probadas
desarrolladas, probables o posibles, o si son “recursos contingentes”. Los
puntos de vistas de estos expertos –reales o supuestos- están completamente
cargados de intencionalidad política, bien sea que se quiera inflar o disminuir
la magnitud de los recursos existentes
en Venezuela.
Este
debate político más que técnico puede evaluarse dentro del sistema de
clasificación de recursos acordado por las sociedades geológicas e ingenieriles
de petróleo norteamericanas e internacionales, con el cual se pueden medir las probabilidades y certezas de las estimaciones
que se debaten, y que insertamos de seguidas:


No
es necesario enfatizar más la complejidad de este sistema de clasificación y
los riesgos de un manejo politizado del mismo. En cualquier caso, los “recursos
recuperables” de Venezuela son inmensos y su incorporación a la producción
efectiva es una cuestión de cientos de años.
Particularmente
queremos llamar la atención sobre algunas circunstancias manifiestas en las
cifras oficiales. Del monto global de reservas certificadas por PDVSA, de
298.353 millones de barriles, solamente 12.960 millones, 4,34%
son reservas desarrolladas, es decir, conectadas a facilidades de producción.
Ello quiere decir que, al ritmo de 3 millones de barriles diarios esas reservas
alcanzarán para unos 14 años.
La
magnitud de los recursos necesarios para desarrollar reservas suficientes para
sostener una producción de 6 millones de barriles como la que se registra como
meta en los Planes de Inversión de PDVSA para 2019, son de una magnitud
inalcanzable para las actuales posibilidades financieras de la Nación: 302.316
millones de dólares según sus propios cálculos.
Insistir
en estas metas solo tiene un colofón, compatible con las propuestas de los
defensores de una apertura incondicional al capital petrolero internacional:
dejación de soberanía, disminución de la participación nacional en tales
emprendimientos, apertura neocolonial.
La
pregunta que se hacen algunos es ¿y cuál es el problema? Un destino como el de
Puerto Rico nos garantiza ciudadanía norteamericana, de segundo grado, es
cierto, pero que hace innecesarias las visas que provocan colas en la Embajada.
Y ese sería un futuro sustentable durante más de 116 años, que es el tiempo en
el cual se agotarían los recursos recuperables calculados por el USGS,
produciendo 12 millones de barriles diarios. ¡El propio sueño meritocrático!
De
hecho, ironías aparte, y volviendo al hilo conductor sobre las estimaciones de las reservas
petroleras venezolana, tales magnitudes, sean cuales fueren en definitiva, pueden
ser presentadas como un patrimonio soberano que le confiere protagonismo al
país en el ámbito energético y político global, pero también constituyen la
base de todas las asechanzas geopolíticas de los centros del poder mundial contra
nuestro país.
Considérese,
por ejemplo, la circunstancia de que en un mundo de 6.000 millones de personas
un país de 30 millones de habitantes, uno entre 200 países, tiene bajo su
subsuelo la quinta parte del petróleo del mundo, según sus propios cálculos, o
más de la cuarta parte según el citado US Geological Survey.
Desde
luego, todo eso tiene mucho que ver con los acontecimientos recientes en el
Esequibo y el enfrentamiento norteamericano contra las políticas
venezolanas de soberanía e integración energética y, ¿por qué no? de promoción
de una geopolítica defensiva, para ponerle un nombre, en América del Sur y el
Caribe. Unasur, Celac, Alba, Petrocaribe son expresiones de esos esfuerzos que
convierten a nuestro país en un miembro integrado y solidario en su entorno
geográfico, lo cual lo hace menos vulnerable a sucumbir ante los designios
hegemónicos del poder mundial.
La
importancia de esas políticas ha sido resaltada recientemente con las visitas sucesivas a
Jamaica, en días previos a la Cumbre de Panamá, del Vicepresidente y el Presidente de los
Estados Unidos para ofrecer a los países afiliados a Petrocaribe
una alternativa “made in USA”, en donde no sean “extorsionados” por Venezuela.
Veamos
los antecedentes:
Caribbean
Energy Security Summit
El vicepresidente Joseph Biden acogió la
Cumbre de Seguridad Energética del Caribe en Washington, DC el lunes, 26 de
enero La Cumbre es un componente clave de la Iniciativa de Seguridad Energética
dell Caribe de Energía de Seguridad (CESI) que el Vicepresidente anunció en
junio de 2014. Reunirá a gobiernos, finanzas y líderes del sector privado de
los Estados Unidos, el Caribe, y los representantes de la comunidad
internacional para promover un futuro más limpio y más sostenible de la energía
en el Caribe a través de una mejor gobernabilidad de la energía, la
diversificación energética, un mayor acceso a la financiación, y la
coordinación de los donantes
http://www.state.gov/p/wha/rt/cesi/
Caribbean Energy Security Initiative (CESI)
Después de lanzar CESI en junio de 2014, el
Vicepresidente auspició el 26 de enero de este año la Cumbre de Seguridad
Energética del Caribe de Seguridad (CESS) en el Departamento de Estado, en la
cual aseguró el apoyo a la reforma de políticas, una mejor coordinación de los
donantes y un mayor acceso a la inversión. Los participantes del Caribe, los
bancos multilaterales de desarrollo, y otros asociados internacionales apoyaron
la necesidad de diversificación energética integral para facilitar la introducción
de formas más limpias de energía. El Departamento de Estado de Estados Unidos,
con otras agencias de Estados Unidos, está trabajando para dar seguimiento a
estos compromisos, incluida la prestación de asistencia técnica para la mejora
de la gobernanza en el sector energético del Caribe.
http://www.state.gov/e/enr/c66945.htm
Como
se evidencia, estas iniciativas de las principales cabezas del ejecutivo
estadounidense fueron alimentadas por las conclusiones de diversos grupos
norteamericanos de formulación de políticas “bipartidistas” que han
dedicado informes y conferencias a estudiar el tema de la “Seguridad Energética
en el Caribe”, donde la seguridad tiene más que ver con los intereses de los
Estados Unidos que con los de las islas caribeñas, tales como el American
Security Project, fuente de las reveladoras citas que insertamos de
seguidas.
La geopolítica y la economía están trayendo la política exterior
estadounidense de vuelta al Caribe, y la energía es una nueva herramienta para
la expansión de la influencia norteamericana. Como Venezuela amenaza con caer
en el colapso económico, los países que dependen de su programa de subsidios
Petrocaribe podrían ser arrastrados con ella. Con el fin de evitar esto, los
Estados Unidos van a construir sus propios lazos de energía en todo el Caribe.
El American Security Project organizó una conferencia el Miércoles, 4 de
febrero de 2015 para examinar la seguridad energética en el Caribe. Cerca de
100 expertos del mundo académico, las instituciones financieras
internacionales, el gobierno de los Estados Unidos, y las corporaciones
privadas asistieron a la conferencia, que consistía en tres paneles. El primer
panel expuso el paisaje geopolítico del Caribe, haciendo especial énfasis en la
disminución de los precios del petróleo y su efecto sobre la economía
venezolana, el programa Petrocaribe, y las renovadas relaciones entre Estados
Unidos y Cuba.

...
Mientras que la caída del precio del petróleo y la disminución de la influencia
de Venezuela en la región presentan problemas potenciales para la seguridad
energética del Caribe, también crea un conjunto único de oportunidades para que
los EE.UU. tomen la iniciativa. En medio de esta revolución energética, el
epicentro de la energía, sin duda, se ha desplazado a América del Norte. La
enorme expansión de las reservas de gas natural, descrito por el Sr. Gómez como
"combustible puente" para la energía verde y emergentes tecnologías
de energía se han abierto una serie de mercados nuevos y atractivos para los
inversores. Las futuras inversiones de los EE.UU. pueden permitir que ciertos
países del Caribe comiencen su alejamiento de la dependencia de los combustibles
fósiles....
Hay claros beneficios para una nación en aumentar su seguridad energética
mediante la diversificación de sus recursos. Basándose en múltiples fuentes de
energía aumenta la flexibilidad y crea nuevos y diversos mercados para la
inversión externa. Esto es esencial para las islas del Caribe, que dependen
casi exclusivamente de las importaciones para sus necesidades energéticas. La
dependencia del petróleo ha limitado sus economías y los han esposado a los exportadores
de petróleo como Venezuela, cuya
economía se encuentra actualmente en ruinas.
http://www.americansecurityproject.org/energy-security-in-the-caribbean/
Para disgusto de los
que hablan de “regaladera”, no hay mayor evidencia que ésta sobre la pertinencia
de esa política integradora, a la par que defensiva, resaltada luego por el
discurso de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien
consideró necesario que las naciones presentes en la VII Cumbre de las Américas,
de manera colectiva alzaran sus voces en contra del decreto ejecutivo de
Estados Unidos, que declaró a Venezuela como una “amenaza para su seguridad
nacional”.
ANEXO DOCUMENTAL
Una
revisión de fuentes documentales posterior a la conclusión del presente trabajo
aporta nuevas evidencias en el mismo sentido que venimos exponiendo, en particular,
la injerencia de los gobiernos norteamericano e inglés, estimulando la
tradicional posición de Guyana de no reconocer ningún derecho a Venezuela y la
participación de empresas petroleras de diversas nacionalidades en la puja por
concesiones en esos espacios.
ExxonMobil en
1999 firma un Convenio con el gobierno de Guyana para realizar actividades en
el Bloque Stabroek.En 2008
comienzan la planificación de la sísmica y la adquisición de información en un
área de 26.806 km². La profundidad del agua está entre 200 y 3.000 metrosEn 2014 Esso es
elegida para entrar en el próximo periodo de exploraciónEsso Exploration &
Production Guyana, January 2015 .
http://www.doc4net.com/doc/3910652198269
En febrero de
2015 se moviliza el equipo de perforación, y ésta comienza en marzo. La
profundidad en el área de Liza es 1.750 metros. La profundidad total del pozo
está por encima de los 5.500 metros.
Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente de
Guyana.
http://www.nre.gov.gy/Exxon%20Mobil%20Oil%20Exploration%20rig%20heading%20to%20Guyana.%20February%2019%202015.html
El 20 de mayo
2015 Esso Exploration and Production Guyana Ltd., filial de Exxon Mobil
Corporation, anunció un importante descubrimiento de petróleo en el Bloque
Stabroek, ubicada uno 193 km de la costa de Guyana. El pozo encontró más de 295
pies (90 metros) de yacimientos de areniscas de crudo liviano. Fue perforado a
17.825 pies (5.433 metros) en 5.719 pies (1.743 metros) de agua.
En el área
Stabroek ExxonMobil posee el 45%, Hess Guyana Exploration Ltd. 30% y la China
CNOOC con su filial Nexen Petroleum Guyana Ltd, 25%.
http://www.el-carabobeno.com/internacional/articulo/105040/exxon-mobil-descubre-un-yacimiento-petrolfero-junto-a-la-costa-de-guyana
ExxonMobil Set to Begin
Drilling Off Guyana
March 05, 2015 7:46 PM
GEORGETOWN, GUYANA—
ExxonMobil will start exploration drilling at the
large Stabroek Block off the coast of Guyana on Friday, the government said, in
a move that could inflame a long-running territorial row with neighboring
Venezuela."They are doing the preparatory work, and actual
drilling is expected to commence tomorrow morning,'' Robert Persaud, Guyana's
natural resources minister, told Reuters on Thursday.Guyanese officials said President Donald Ramotar met
ExxonMobil officials in Georgetown this week and the company's exploration rig
ship, Deepwater Champion, was now in position at the concession area.The waters lie off a border region claimed by
Venezuela in a territorial controversy dating back more than a century.The two South American nations squabbled over the
Essequibo area, which is the size of the U.S. state of Georgia, for much of the
20th century. Venezuela calls it a "reclamation zone,'' but in practice it
functions as Guyanese territory.Ramotar's government says Venezuela has written to
Exxon's office in Guyana protesting about the movement of its rig.In 2013, Venezuela's navy briefly seized a
U.S.-chartered oil survey ship and 36 crew members, which was carrying out a
seabed survey for Texas-based Anadarko in conjunction with Guyanese
authorities, because of the territorial dispute.Guyana "has requested that the government of the
Bolivarian Republic of Venezuela desist from taking any actions that could only
result in the stymieing of the development of Guyana and its people and that
would be in contravention of international law,'' the government in Georgetown
said in a statement.Venezuelan officials were not available for comment.In a statement, Exxon said it was operating the block
under license from Guyana. "Border disputes are a matter for governments
to resolve through bilateral discussions and appropriate international
organizations,'' it added.Exxon signed an agreement with Guyana to explore the
block in 1999. It covers 26,800 square kilometers (10,350 square miles) and is
160 to 320 kilometers (100 to 200 miles) offshore.Oil companies have been increasingly interested in the
northeastern shoulder of South America since a discovery off nearby French
Guyana in 2011 that industry experts described as a game-changer for the
region's energy prospects.
http://www.voanews.com/content/exxon-begin-drilling-guyana/2669763.html.